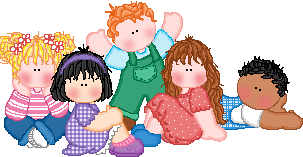|
La instrucción pública fue la palanca
que le permitió, en el pasado, a los habitantes de la joven
República Argentina adquirir su sentido de pertenencia e identidad
social. La escuela se convirtió, desde la Ley 1420 de Educación
Pública —dictada tras el Congreso Pedagógico de 1882—, en un
mecanismo de socialización de normas, valores y saberes que permitió
que personas de muy diferentes procedencias alcanzaran a contar con
bases y horizontes comunes. La escuela pública ha sido, entonces, el
pilar sobre el cual se nutrió y desarrolló nuestra sociedad. Y esta
institución fue tan eficiente que pronto dio frutos en diversos
terrenos. Básicamente, posibilitó la formación ciudadana, la
capacitación de técnicos, profesionales y científicos; asentó
valores y cosechó reconocimientos. La extensión y calidad de la
instrucción pública argentina fue valorada en todas las latitudes y
alcanzó a ser un motivo de orgullo de los miembros de nuestra
sociedad. La educación fue también el resorte que contuvo o alivió
los efectos de diversos trastornos económicos. Pero este modelo
tradicional entró en crisis en las últimas décadas y la respuesta
que se le trató de brindar en 1993, a través de la Ley Federal de
Educación, no resolvió los problemas y causó nuevos padecimientos.
La transferencia de escuelas a la
jurisdicción provincial no tuvo el debido correlato presupuestario
ni tampoco una razonable uniformidad de contenidos. De este modo, no
se cumplieron objetivos como la promoción de diversas orientaciones
en el polimodal y se generaron gravísimos cuadros de injusticia
educativa. La instrucción pública en las zonas más pobres del país
perdió su capacidad transformadora y se terminó brindando un
servicio educativo también empobrecido. La disparidad de los
contenidos que se enseñaban en cada jurisdicción no ha respondido a
ningún criterio federal y razonable. Y la postergación salarial de
los docentes aumentó la conflictividad y desnudó el relegamiento
institucional de la escuela pública.
La educación es un valor frágil que la
Argentina ha sabido cultivar muy bien. Por esto, y a pesar del
actual deterioro, sus indicadores de escolaridad primaria y
secundaria siguen destacándose en la región. Pero si los estudiantes
no pueden acceder a libros, si las escuelas carecen de Internet, si
los maestros no tienen compromiso con el aprendizaje y la enseñanza,
y si el Estado y la sociedad marginan a los recursos humanos mejor
formados, el valor de la educación corre el riesgo de quedar
marginado en momentos en los que la información y la producción de
conocimientos marcan el ritmo del progreso en el mundo.
La Ley de Educación Nacional que acaba
de sancionarse tiene, en este contexto, un valor simbólico y
programático que debe servir para recomponer el poder igualador y
transformador de la instrucción pública. Ha sido dictada a través de
un mecanismo participativo que incluyó a todos los actores de la
educación, la sociedad y la política; así, la voluntad reformista
cuenta con una muy importante cuota de legitimidad.
La nueva disposición formula cambios
que deberían comenzar a implementarse el año próximo: extiende la
educación obligatoria de 10 a 13 años; regresa a la distinción entre
el nivel primario y el secundario; y busca mejorar la enseñanza de
un segundo idioma y de las nuevas tecnologías. Por otro lado, señala
un aumento del financiamiento educativo y que los docentes trabajen
en una sola escuela y se capaciten a través de una carrera docente.
Los maestros del siglo XXI deben tener una formación terciaria o
universitaria, con actualizaciones permanentes y acceso a las nuevas
tecnologías. Pero con salarios de subsistencia, difícilmente puedan
trasmitir la importancia que tiene la educación para el progreso
personal y social. La Ley de Educación Nacional es expresión de una
voluntad de cambio que deberá concretarse mediante pasos destinados
a mejorar la calidad de la instrucción pública y a enriquecer el
potencial de progreso y de equidad que contiene la educación.
Ante la seria y persistente crisis
que presenta la instrucción pública, la sanción de la Ley de
Educación Nacional es expresión de una voluntad de cambio. Con
responsabilidad y transparencia, las autoridades de las diferentes
jurisdicciones deberán promover, acordar, implementar y sostener las
reformas capaces de devolverle a la educación todo su potencial
igualador y transformador. |